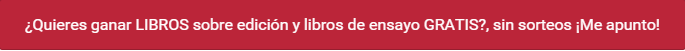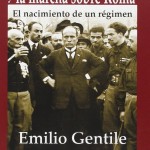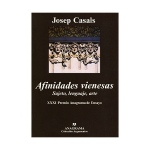*Una reseña de Juan Pablo Serra. Profesor del Departamento de Formación Humanística en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).
| Antonio Campillo, Tierra de nadie. Cómo pensar (en) la sociedad global.
Herder, Barcelona, 2015, 119 págs. ISBN: 978-84-254-3454-9 |
 |
El arranque de este libro es desalentador. Tras explicar que la condición humana es histórico-política y, por tanto, que lo que somos no está dado de una vez por todas, su autor plantea en el primer capítulo una suerte de breve “gran historia” de la tradición cultural de Occidente. Esta empezaría con los griegos, para quienes “había un vínculo inseparable entre éthos, pólis y kósmos, es decir, entre la subjetividad ética, la convivencia política y el conocimiento del mundo” (pp. 14-15). Este koinón logón o razón común de los griegos es difundido por Roma, reasumido en la Edad Media y renovado en la Modernidad como proyecto civilizatorio con vocación universalista. Y, si bien esta razón común era excluyente y jerárquica, a partir del XIX surgen movimientos emancipatorios que cuestionan la organización social modelada a partir del saber heredado y cuya eficacia queda ralentizada por las guerras mundiales pero refrendada por la creación de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la descolonización, el estado de bienestar, la Unión Europea y los nuevos movimientos sociales… Un progreso lento pero imparable que se verá truncado con el ascenso del neoliberalismo, el cual “se ha propuesto desmantelar una a una todas las conquistas civilizatorias conseguidas en Occidente y en el resto del mundo” (p. 17).

Este tipo de crítica tosca se repite varias veces en el libro. Así, el capitalismo neoliberal d
el siglo XXI sería un nuevo bárbaro (p. 19), que plantea una gran ofensiva (p. 26), que ha fracasado en sus pronósticos utopistas (p. 54) y que multiplica la violencia colectiva (p. 57). Hasta llegar a decir, tal cual, que la economía capitalista amenaza la supervivencia de la humanidad, pues pone en riesgo la naturaleza y provoca la muerte por hambre de 25.000 personas… ¡al día! (p. 112). Detengámonos un momento. Da igual que lo diga un Pontífice, un intelectual, un economista o un experto de una institución supranacional: afirmaciones de este calibre resultan demasiado gruesas, más propias de consignas políticas, y “filosóficas” en el peor sentido, esto es, desconectadas de un análisis riguroso de la realidad y, en todo caso, de una vulgaridad impropia del filósofo. ¿Es esta reflexión tan genérica lo que el autor entiende por pensar en tierra de nadie? ¿En esto resulta el pensar sin referentes ni barandillas —sin método seguro, autoridad reconocida de antemano ni garantía de éxito— que se propone al final del libro (p. 115)? De ser así, sería alarmante, primero porque un pensar así es un ideal metodológico tan aceptable como imposible de realizar. Y, segundo, porque este tipo de afirmaciones gruesas sí acepta un referente, a saber, el del consenso populista. Igual que cuando arremetemos contra “Bolonia”, “Washington”, “el mercado”, “los políticos”, “la ciencia”, “la jerarquía”, “Madrid” o cualquier fuerza más o menos lejana/impersonal que controla nuestros destinos, olvidando que, en grado diverso, somos co-responsables del mundo que habitamos.
Ahora bien, ¿cuál sería la alternativa a un pensamiento así? Sin duda, es necesario cuestionar el determinismo que ve en el capitalismo liberal la realización definitiva de la humanidad, pero ¿vivimos realmente en ese sistema? Formalmente, quizá sí, si se tiene en cuenta la división del trabajo, la movilidad de mercancías y capitales o la relativa protección de la propiedad y de la competencia en Occidente. Pero materialmente, seguramente no, pues los estados contemporáneos asumen que deben proporcionar no sólo salarios, sino vivienda, educación, sanidad o infraestructuras, con lo cual hoy en día administran casi la mitad del producto interior bruto. En este sentido, no es de extrañar que, leyendo a J. K. Galbraith, Jacinto Choza concluya que vivimos en una economía de esclavitud, diferente a la de los antiguos porque ahora el Estado afirma la individualidad y tutela el bienestar y los derechos de las personas, pero similar en cuanto a la concentración de riqueza en manos de unos pocos.
En todo caso, esa manera de contar la historia e interpretar la situación es una modelización, una teoría. Y la teoría en política es muy precaria, porque en política lo que se suele imponer es lo pragmático, sin grandes planes por detrás. De este modo, la teoría en política es más descriptiva que normativa. Aún si la lectura de Campillo fuera cierta, cabría pensar —como sostienen muchos liberales clásicos— que la economía de mercado relativamente vigente en tantos lugares no es un diseño pergeñado por fuerzas malévolas, sino lo que surge de forma… “natural”, espontánea, no planificada. Lo que, en todo caso, admitiría discusión sería el marco institucional que permite mayor o menor libertad económica, pues ese sí es intencionado —si bien no enteramente, pues los usos y costumbres también son instituciones (informales).
Un enfoque jurídico y actual…
Hecha esta puntualización, podemos empezar a desgranar lo valioso del libro, que es una obra digna y muy interesante. El objetivo de Tierra de nadie consiste en analizar la relación entre globalización y filosofía, algo que el autor lleva a cabo en dos planos: por un lado, el de cómo pensar la sociedad global de modo que podamos comprender el mundo que vivimos y preservarlo; por otro lado, cómo afecta la nueva sociedad global a la propia actividad de pensar (pp. 21-22). En esto se distingue de otro libro publicado por la misma editorial y que, adoptando este tema en el título, pretendía indagar en las descripciones de la globalización, las teorías éticas, el pensamiento que varios filósofos han desarrollado al hilo del asunto y los problemas prácticos del mundo global (Michael Reder, Globalización y filosofía, Herder, Barcelona, 2012).
Contando con este notable precedente, el mayor acierto del libro de Campillo, sin duda, es el marco conceptual que adopta para indagar en la situación del pensamiento en la edad global, que es el de terra nullius, un concepto de largo recorrido cuya historia abarca el segundo capítulo del libro.
Originalmente, en el derecho romano, la tierra de nadie es aquella que no tiene dueño porque nadie la ha reclamado todavía así como aquella que es arrebatada al enemigo, pero también es una de las cosas públicas que no pueden ser ocupadas por nadie en exclusiva ya que pertenecen al conjunto del pueblo romano, una acepción que estaría en la fuente de lo que hoy denominados “patrimonio común de la humanidad” (pp. 27-35). No es este uso, no obstante, el que a partir de 1492 le dieron los estados europeos, sino uno muy distinto, colonial, seguramente derivado del hecho de que Roma fuera una potencia imperial. Así, ampliando el significado heredado del derecho romano, “la terra nullius es una tierra que no tiene dueño todavía, de forma transitoria o provisional, y que, por tanto, está a la espera de ser sometida al milenario proceso de civilización, es decir, de conquista y colonización del globo terrestre por parte de las potencias civilizadoras, con las consiguientes luchas por la ocupación de territorios y la demarcación de fronteras” (p. 38). A partir de la modernidad, el mundo se parcela bajo la forma de estados-nación que, simultáneamente, demarcan su suelo y lo amplían. En el caso de los territorios de ultramar habitados por pueblos “salvajes”, lo que entendían que les legitimaba para designarlos como terra nullius era el hecho de que “el estado «descubridor», precisamente por ser un estado, y no una mera comunidad tribal, y por ser, además, un estado «civilizado», europeo, cristiano, etc., podía ocuparlas y reclamarlas legítimamente como propias” (p. 40). Este ímpetu expansivo, además, condujo a otro uso de terra nullius —la tierra fronteriza que es disputada entre dos estados vecinos (pp. 49-52)— y, en fin, a que hoy no queden casi territorios sin reclamar. Por último, y desde 1945, la noción de tierra de nadie se emplea para nombrar tanto el territorio entre dos estados que es amurallado para evitar el libre tránsito de personas (lo que da lugar a nadies sin tierra) como la tierra que es declarada “patrimonio de la humanidad”.
Hoy en día este último concepto engloba tres tipos de patrimonio muy diferentes, como son los espacios comunes (fondos oceánicos, Antártida y Ártico, Luna y cuerpos celestes), el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y natural y, por último, el patrimonio cultural intangible. Es esta acepción la que, para Campillo, caracteriza mejor que ninguna otra la sociedad global, pues identifica determinados bienes de toda la humanidad, bienes “que sobrepasan los objetivos particulares e inmediatos de los estados e incluso de las generaciones actualmente existentes” (p. 69) y a los que tienen derecho todos los seres humanos. De esta forma, reconvertido hoy en patrimonio común de la humanidad, el concepto de terra nullius “pasa a nombrar más bien una situación deseable, buscada de forma deliberada como una situación permanente, precisamente porque con ella se pretende acceder a un estadio más civilizado de la humanidad, en el que los bienes más básicos de la vida no sean apropiados en exclusiva por nadie” (p. 79). Esta situación deseable incluiría el equilibrio con los demás seres vivos y los ciclos naturales del planeta Tierra, el cual, en su conjunto, debería constituir la auténtica tierra de nadie (pp. 80-81). Y, finalmente, entre los bienes comunes a los que deberíamos tener derecho, Campillo destaca no sólo las ciudades, monumentos, lenguas, celebraciones festivas, los juegos, las artes y las ciencias sino también la filosofía (p. 82).
… Y una mejor sociología del saber
Para un lego, resulta muy informativo —y prueba de la competencia de su autor— el conocimiento de los lugares del mundo no reclamados (pp. 36-37) y los ejemplos del uso colonialista de la terra nullius en EEUU, Australia, Israel y el Sáhara Occidental (pp. 42-49). Y muy destacable la paradoja contemporánea de la creación de muros, algo que Wendy Brown también ha analizado en otro ensayo reciente (Estados amurallados, soberanía en declive, Herder, Barcelona, 2015) y que Campillo sintetiza cuando escribe que “a medida que aumentan la movilidad y la comunicabilidad, aumentan también las fronteras, las dificultades para desplazarse libremente, las reacciones de xenofobia y las políticas de clausura identitaria” (p. 56)
Pero donde el libro adquiere verdadera sustancia filosófica es cuando su autor se adentra en lo que vagamente podríamos llamar “discurso (social) sobre del saber”, que condensa lo mejor del último capítulo y nos recuerda que ese es uno de los campos donde mejor se maneja Antonio Campillo, no por casualidad presidente de la Red española de Filosofía. Todo el tercer capítulo, de hecho, representa un esmerado esfuerzo por pensar un lugar para la filosofía en el mundo global que vaya más allá de la conservación del legado recibido. En este sentido, Campillo argumentará al final del libro que la precariedad a la que está abocada la filosofía contemporánea es, en realidad, su gran ventaja. Y es que, “precisamente porque ha sido expulsada de manera progresiva de todos los territorios que han ido apropiándose los distintos saberes expertos, precisamente porque se ha convertido en una apátrida sin papeles que sobrevive en tierra de nadie, justo porque sigue ejerciendo el oficio de pensar como una labor migrante, fronteriza, mestiza, híbrida, interdisciplinar e intercultural” (pp. 115-116), precisamente por todo eso es que la filosofía hoy debe ser mediadora entre todo tipo de territorios incomunicados entre sí, tanto geográficos como culturales y científicos. Esto es así porque, constitutivamente, la filosofía es una tierra de nadie, que, de un modo no especializado, persigue conectar entre sí la configuración del yo (éthos), la constitución del nosotros (pólis) y el conocimiento del mundo (kósmos). Más aún, insiste, la filosofía tiene una vocación cosmopoliética irrenunciable, pues toda reflexión filosófica es “un intento de comprender, por un lado, las diferencias y, por otro lado, las articulaciones entre las tres dimensiones constitutivas de la experiencia humana (nuestro ser en el mundo, nuestra relación con los otros y nuestra identidad o subjetividad singular), y entre los tres tipos de saber y práctica social que se ocupan de cada una de ellas: la ciencia, la política y la ética” (p. 92).
Ahora bien, pese a que hay muchas corrientes, lo cierto si algo ha dominado en Occidente son las filosofías epistemocéntricas. Hasta tal punto que, para Campillo, no es la filosofía como tal la que está actualmente en crisis sino esa tradición, que entiende a la filosofía como una ciencia (episteme) que investiga “desinteresadamente sobre los primeros principios que causan y gobiernan a todos los seres del mundo, incluidos los humanos” (p. 95) e identifica al ser humano como sujeto de conocimiento, es decir, “como el único animal que nombra y conoce a todos los otros seres del mundo, porque está dotado de la capacidad específica para ello, llámesela logos, ratio, espíritu, conciencia, mente, etc.” (p. 99). En esta tradición, los sabios que dedican su vida al conocimiento —filósofos antiguos, teólogos medievales, científicos modernos— deben ser también los que gobiernan a los demás, que se ocuparían del resto de actividades humanas. Una denuncia que Campillo prueba a través de una lectura astuta de la Metafísica aristotélica (981b 29 – 982a 19) donde el estagirita ofrece una gradación del saber que se corresponde con distintos oficios y estamentos sociales (pp. 101-102).
Esta tradición hegemónica, que había encumbrado a la filosofía como “ciencia de las ciencias” y mantuvo su vigencia desde el Platón de República hasta el Hegel de Fenomenología del espíritu, es la que entrará en crisis durante el siglo XIX. De esta forma, “a partir del positivismo, la filosofía se subordina a la ciencia como conocimiento teórico y control técnico del mundo; a partir del marxismo, la filosofía se subordina a la política como confrontación entre diferentes modelos de sociedad y como regulación legal e institucional de la convivencia humana; y, por último, a partir del romanticismo y las diversas filosofías de la existencia singular, la filosofía se subordina a la modelación de la experiencia subjetiva y de sus diferentes formas de expresión” (pp. 108-109). Sin objeto claro de investigación, sin un lugar privilegiado en el árbol de las ciencias y sin una utilidad social clara que justifique su cultivo, la filosofía debe renovarse ante los retos del siglo XXI, que Campillo resume en la crisis surgida de la división sexual del trabajo, la prolongación de la esperanza de vida, los sistemas que afectan a la supervivencia de la humanidad y los cambios que afectan a la estructura política y la demarcación territorial y nacional de las sociedades (pp. 111-112). Coordenadas todas que definirían el campo de juego dentro del cual el filósofo debe actuar, hoy más que nunca, como traductor y mediador.
Esta es, sin duda, la parte más brillante del libro. Quizá porque desarrolla una crítica inteligente y poco atendida por la academia, aunque nada ajena para quienes hemos estudiado el pensamiento de John Dewey (1859-1952). Célebre en el terreno de la educación y no menos conocido en el de la teoría democrática, Dewey fue muy crítico tanto con la fijación de la filosofía moderna con las cuestiones sobre el conocimiento como también con la tentación de reducir la variedad de la experiencia humana a una explicación monocausal, como bien han explicado algunos de sus mejores intérpretes (Boisvert, Pappas). Para Dewey, de hecho, nunca hemos sido modernos, porque nunca hemos hecho caso del que debería considerarse como padre de la modernidad filosófica, que no es Descartes sino Bacon cuando llama al saber a transformarse en acción y en poder sobre la naturaleza ejercido en beneficio de todos. Pocos lugares muestran mejor la afinidad con la crítica de Campillo a la cultura epistemocéntrica como aquel en La reconstrucción de la filosofía (Planeta-Agostini, Barcelona, 1986 [1920], p. 70) en que Dewey contrasta a Aristóteles (el hombre, que es racional, puede descubrir la verdad por sí sólo) con Bacon (la verdad se descubre con instrumentos sociales organizados para ello). En este sentido, y fiel a la crítica al epistemocentrismo, el mérito de Campillo seguramente resida en la coherencia entre lo pregonado en el libro y lo actuado fuera de él a favor de la filosofía en España.
Un elogio y una duda
A favor del libro, además, hay que señalar que se trata de una obra excelentemente escrita (no hay un solo fallo de escritura ni ninguna frase incomprensible). Si a eso se añade su brevedad y la calidad estética de la edición —fruto de ese cuidado del que ya se ha hablado en esta web—, podemos concluir que, salvando sus lugares comunes, se trata de un libro a la altura de los tiempos.
Una última duda. Al principio de Tierra de nadie, Campillo escribe: “La humanidad se enfrenta hoy a retos inmensos que ponen en riesgo la libertad, la justicia, la convivencia e incluso la supervivencia de miles de millones de seres humanos. Pero carecemos de una «razón común» que nos permite afrontarlos” (p. 20). La duda es: ¿la necesitamos? ¿Necesitamos de verdad esa razón común? Según Campillo, justamente ahí reside el nuevo papel del filósofo, en ser garante de la razón como lengua universal y patrimonio común. Y se me ocurre que subyace aquí una pretensión ilustrada muy noble, similar a la que, por ejemplo, anima a Hans Küng y a sus seguidores cuando propone construir racionalmente los imperativos de una ética mundial a partir del mínimo que comparten las grandes culturas y religiones.
El problema, creo, es que no hay que ir muy lejos para hallar esa razón común. Tampoco necesitamos generar un nuevo lenguaje para agrupar lo que hay en común, pues ya tenemos muchas cosas en común. Esto es algo que descubrió C. S. Lewis en La abolición del hombre (Encuentro, Madrid, 1990 [1943], pp. 81-96) cuando estudió las religiones mundiales y comprobó que, más o menos, todas aprueban y condenan las mismas acciones. Lo que, en todo caso, sería saludable no es tanto hacer un ejercicio de erudición para construir esa razón común cuanto, más bien, hacer experiencia real de la convivencia con el otro, pero no para vivir ambos bajo una misma razón, sino para hacer hablar a las razones propias y ajenas y ver, así, si por debajo de los tintes locales, persiste un mismo corazón, unos mismos anhelos y exigencias. ¿Y no es la cooperación voluntaria y pacífica con el otro, constitutiva de cualquier economía de mercado, un lugar privilegiado para empezar a comprobarlo?
Newsletter
Si te interesa recibir recursos para escritores y entrevistas y noticias sobre el sector editorial suscríbete a nuestra lista de correo. Sólo has de dejar tu email aquí.