Inicio › Forums › Principal › AUTOR Y LIBRO DEL MES › LIBRO DEL MES › ¿La globalización debe gobernarse con gestión o con política?: ¡DEBATE CON NOSOTROS SOBRE INNERARITY!
- Este debate tiene 8 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 11 años, 8 meses por
 Antonio Adsuar.
Antonio Adsuar.
-
AutorEntradas
-
1 abril, 2014 a las 16:08 #7656
 Antonio AdsuarSuperadministrador
Antonio AdsuarSuperadministradorHola a todos, Hoy día 1 tengo el privilegio de abrir este foro de debate sobre el texto de Innerarity "Un mundo de todos y denadie". Por suerte para mi pude convencer a José Luís de @fentciutat para que en esta ocasión sea él el que plantee las pppreguntas de inicio. ¡Ánimo a todos y buen debate! 1."El libro de Innerarity se centra en una cuestión que no ha dejado de estar sobre la mesa desde mediados de los años 80: el gobierno de la globalización. Sin embargos, los aspectos políticos y técnicos de la llamada “gobernanza” siguen sin resolverse, mientras la complejidad, la incertidumbre y los riesgos no dejan de multiplicarse. ¿Pensáis que es irreversible e inevitable? ¿Es deseable? 2.El gobierno del estado se mostrado incapaz de gestionar la complejidad generada por el proceso de globalización: ¿qué papel juega lo local en el planteamiento de Innerarity? ¿No pensáis que el énfasis del autor en la “gestión” denota una cierta desconfianza en la política? 3.¿Hasta qué punto Innerarity evita pronunciarse sobre el anticapitalismo como estrategia de control de los desmanes de la globalización?"
7 abril, 2014 a las 13:48 #7719 Antonio AdsuarSuperadministrador
Antonio AdsuarSuperadministradorVoy a abrir fuego y, aunque las fotos digan lo contrario, estoy respondiendo a José Luís@fentciutat , ajja..
1.Yo creo que la globalización es inevitable. La clave es comprender este hecho y trabajar globalmente por una globalización mejor diseñada. Pero claro si ya en la escala local, autonómica o nacional el descrédito de la política es total…¿Cómo convencer a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes de que actúen para defender los derechos de aquellos que no conocen y con quien ellos creen que no comparten futuro. No obstante, creo que temas como el cambio climático sí producen consensos. Quizás las preguntas claves son: ¿Cómo engarzar la acción local con la global?. Y, más espinoso asunto, ¿Cómo politizar la globalización?. Faltan mecanismos de concertación y creación de una «voluntad política mundial articulada».
2. Sobre el énfasis de Innerarity en la gestión: creo que este tema es polémico porque nos lleva hacia modelos más tecnócratas. No creo que el pensador vasco desconfíe de la política pero sí es consciente de los límites actuales de la misma…no hay cauces para articular una «comunidad política mundial» que legitime decisiones necesarias y que pueden esperar. Esta, creo, es la propuesta de fondo. Pero claro…¿quién define las «decisiones necesarias»?. ¡Los gobiernos que acuerdan pactos como el protocolo de Kioto tiene cierta legitimidad sin embargo!.
Dejo la tercer pregunta para más adelanta y por no alargarme más. Un saludo a todos y arracamos 🙂
Nota: te adjunto @jose-vicente-usuario-pruebas para ver como queda el post.
7 abril, 2014 a las 22:24 #7731jose luis
ParticipanteHola a todos,
Voy a centrarme en dos aspectos: el carácter eminentemente económico y mercantil de la globalización y la humanidad como sujeto político.
1. Pienso que lo hoy en día llamamos «globalización» es resultado de la implantación de un mercado autorregulado a nivel mundial. La interdependencia, la velocidad, los riesgos que caracterizan a la globalización tienen su origen en el mecanismo de mercado. Ciertamente, el proceso de globalización se inició mucho antes por consideraciones ajenas al mercado aunque relacionadas con el comercio y el abastecimiento. Pero es lo que llamamos «economía de mercado» lo que ha dado lugar a esta integración de la humanidad. No son los derechos humanos ni la difusión de los regímenes democráticos ni la conciencia de los riesgos ecológicos globales lo que nos ha «aproximado» al resto de nuestros congéneres. Las relaciones más tangibles aunque no siempre sean evidentes son las que nos unen en calidad de productores-consumidores. Y este tipo de relaciones -económicas- determinadas por la posición que ocupamos individualmente en la tupida trama del mercado global es algo que nos viene, en gran medida, dado. El mercado está constituido por esos 5 ó 6 mil millones de personas que trabajan y consumen diariamente y que tienen una capacidad muy limitada para decidir lo que consumen y lo que producen. Desde la perspectiva de la globalización, eso es la humanidad.
Como ha dicho Bruno Latour, la economía de mercado se ha convertido en una «segunda naturaleza» para todos nosotros. Como especie, hemos alcanzado cierto nivel de gobierno sobre la naturaleza, sin embargo, nos vemos ahora sometidos a otra naturaleza -la economía- creada por nosotros mismos pero que somos incapaces de gobernar. Pues bien, yo he llegado a la conclusión de que una economía de mercado global es ingobernable por definición. Eso es lo que me lleva a defender continuamente la necesidad de reforzar el gobierno de lo local y de romper dependencias globales.
2. Yo mantengo una concepción muy restrictiva y anacrónica de l@ polític@ basada en la etimología de la palabra: el fenómeno político es algo propio de la polis, es decir, algo circunscrito a un territorio y una población bastante reducidos -Platón estimaba que la población máxima de una polis estaba en torno a los 2.000 habitantes. Por esta razón, pienso que ni el estado ni, mucho menos, el globo terráqueo, son espacios propicios para la política. A nivel planetario, podemos establecer relaciones cooperativas, complicidades, compromisos e, incluso, podemos elegir un gobierno mundial. La elección de un gobierno común -local, estatal o mundial- es, desde luego, una necesidad. Y en nuestros sistemas representativos tal derecho-deber está considerado como la expresión máxima -si no la única- de la actividad política. Sin embargo, yo insisto en que llamar «política» al ritual electoral y a la labor que nuestros políticos profesionales ejercen durante su mandato nos lleva a confundir dos términos que se encuentran en tensión permanente: política y gobierno. Gobernar es una necesidad y una carga relacionada con la garantía de la supervivencia, con la reproducción: seguridad, alimento, cohesión del grupo… Es algo tan elemental y natural que no se trata de una actividad distintivamente humana.El gobierno se ocupa gestionar ciertas regularidades y, excepcionalmente, de los imprevistos; requiere competencias y medios técnicos, y se rige por el principio de eficacia. Mientras la complejidad del entorno y la invasividad del gobierno se mantengan dentro de ciertos límites, la preocupación por la legitimidad -representatividad- puede mantenerse en segundo plano. El problema de la globalización es que la complejidad es insostenible, la legitimidad débil, la invasividad elevada y la eficacia muy dudosa. Por eso me pregunto si no será posible reducir la complejidad, la interdependencia y confiar la gestión de los riesgos al nivel local.
11 abril, 2014 a las 11:25 #7746 Antonio AdsuarSuperadministrador
Antonio AdsuarSuperadministradorSaludos José Luís y demás LUCS contertulios y lectores,
Me ha gustado especialmente esta aportación de José Luís de la que he “subrayado” muchos fragmentos. Tiene la virtud de bajar a la escala de la definición de los términos clave lo que sirve para centrar sin duda mucho mejor el debate. Voy al lío, a ver qué tal queda.
Como dice José Luís la humanidad se ha globalizado más bien teniendo a la rapiña como motor, al ansia de conquistar territorios y recursos. Me parece muy pertinente su comentario cuando nos dice que “5 ó 6 mil millones de personas que trabajan y consumen diariamente y que tienen una capacidad muy limitada para decidir lo que consumen y lo que producen. Desde la perspectiva de la globalización, eso es la humanidad”.
Sin embargo, y este es mi punto, a partir de la relación económica se van construyendo relaciones sociales y políticas(usando el término política en un sentido más amplio que el que José Luís nos aclara que para él tiene el vocablo) que hay que estructurar. Seguramente los primeros grupos de hombres prehistóricos ya tuvieron una experiencia de este tipo: la necesidad de organizarse para la caza en grupo y luego para el cultivo fundó y expandió comunidades e hizo la política más compleja pero necesaria.
Entiendo lo que comenta José Luís sobre la economía como segunda naturaleza, como algo ajeno e ingobernable. Tenemos experiencia de esta falta de humanidad de los mercados…pero, en la medida en que éstos repercuten ampliamente no solamente en la vida material de la gente sino en su vida moral, en su más íntima condición al no darles un marco estable para desarrollarse como personas la economía, a mi modo de ver, se vuelve política.
Y, aunque tal vez no lo parezca, estamos hablando de Innerarity. Creo que este autor, y esto lo ha comprendido José Luís mejor que yo quizás, está más en la línea del propio José Luís al hablar más de gobernanza global que de política global. La paradoja la recoge de nuevo José Luís cuando afirma que “ni el estado ni, mucho menos, el globo terráqueo, son espacios propicios para la política ..podemos elegir un gobierno mundial. La elección de un gobierno común -local, estatal o mundial- es, desde luego, una necesidad”. Por eso hablaba yo del “imposible necesario”.
El reto es unir mínimamente estos dos mundos: el de la vivencia diaria que sí se ve ampliamente atravesada por los procesos globales y la esfera de los procesos de acción política que puedan llevar a que cada uno influya con sus acciones a escala global. El lema “actúa localmente, piensa globalmente” recoge esta filosofía. ¿Es esto posible?, ¿cómo se articulan estas acciones?.
Por terminar con José Luís de nuevo la clave es está creo “El problema de la globalización es que la complejidad es insostenible, la legitimidad débil, la invasividad elevada y la eficacia muy dudosa”. Lo que a todos afecta a todos concierne y hemos de tratar de reconducir un proceso que nos lleva al abismo. Innerarity propone gestión de riesgos frente a una soberanía incierta y restrictiva que se ha quedado atrás pero es necesario incluir a las poblaciones en las acciones que modelen su propio destino. ¿Cómo?.
15 abril, 2014 a las 11:15 #7787jose luis
ParticipanteHola a todos,
Agradezco a Antonio su dedicación y su capacidad para centrar las cuestiones.
Cuando Antonio dice que Innerarity habla «más de gobernanza global que de política global»
Agradezco a Antonio su dedicación y su capacidad para centrar las cuestiones.
Cuando Antonio dice que Innerarity habla «más de gobernanza global que de política global» quizá da con la clave. Podría ser interesante explorar el significado de este nuevo lema: «política local, gobernanza global». De hecho, existe un cierto paralelismo entre este lema y la máxima «actúa local, piensa global». La máxima contiene un mandato: actúa; y un recordatorio: no olvides hacerlo localmente, porque es tu única opción si eres un ser humano.
Sobre el significado de «actuar» –en el sentido de acción- son muy pertinentes las observaciones de Arendt sobre las limitaciones sistémicas a la acción en la Época Moderna. En el capítulo de La condición humana donde trata de la invasión del espacio público por parte de las actividades privadas –centradas en el mantenimiento de la vida, tradicionalmente confinadas en la oscuridad del hogar-, Arendt introduce uno de sus conceptos centrales: el «ascenso de la sociedad». Se trata del proceso histórico que culminará en una economía desatada –Polanyi diría «desarraigada» o «autonomizada»-, es decir, con la implantación de un sistema económico autónomo, ilimitado, expansivo, globalizante, que no sólo transforma la Naturaleza sino el mismo Mundo en que habitan los seres humanos. En ese sentido, el sistema económico se convierte en lo que Latour llama «segunda naturaleza». Lo que quiero destacar es la oposición entre la “acción”, que expresa la capacidad de desviarse de la norma, la agencia, la creatividad humana y, en definitiva, la posibilidad siempre presente de iniciar «nuevos comienzos»; y el «comportamiento/conducta», que se refiere a lo normal, previsible, estadístico, es decir, «lo correcto» de acuerdo con la norma social hegemónica. La relevancia de esta distinción en nuestro aquí y ahora es obvia, si comprendemos que cualquier intento por tomar las riendas de nuestro destino –individual y colectivo- exige romper con la inercia que nos impone un sistema social planetario. Ya no se trata, como en otros momentos históricos, de liberarse del yugo de la familia, de la casta, de la clase, de la ciudad, del estado. El problema, como señala Innerarity, es que vivimos en «un mundo sin alrededores», es decir, donde no existe un «afuera» donde podamos exiliarnos.
«Es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, <span style=»text-decoration: underline;»>excluya la posibilidad de acción</span>, como anteriormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera de cada uno de sus miembros una <span style=»text-decoration: underline;»>cierta clase de conducta</span>, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a «normalizar» a sus miembros, a hacerlos actuar (en el original, «behave»: «comportarse»), a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente.» (p. 51)
«Este mismo conformismo, el supuesto de que los hombres <span style=»text-decoration: underline;»>se comportan y no actúan con respecto a los demás</span>, yace en la raíz de la moderna ciencia económica, cuyo nacimiento coincidió con el auge de la sociedad y que, junto con su principal instrumento técnico, la estadística, se convirtió en la ciencia<b> </b>social por excelencia.» (p. 52)
La norma que rige el pensamiento es otra. El pensamiento debe comprender, abarcar todo cuanto le sea posible, de modo que tiende a ser global por naturaleza. El gobierno comparte con el pensamiento esta tendencia a la expansión. No debemos olvidar que lo característico del gobierno no es propiamente la acción sino más bien el acopio de información, la evaluación de las opciones, la toma de decisiones y, sobre todo, ordenar. De ahí deriva su capacidad para administrar a distancia: haciendo que otros actúen localmente. La Ley –instrumento moderno de gobierno- por su naturaleza general y universal, permite gobernar, gestionar, ordenar a distancia. El problema de la Ley, por definición, es su carácter necesariamente centralista: toda Ley tiende a generar un centro y una periferia. El problema del pensamiento es parecido, ya que siempre corremos el riesgo de «pensar por los otros». La única manera de no caer en los excesos del gobierno y el pensamiento es recordar la primera parte de la máxima: «actúa local». Esto nos conduce a una de las preguntas radicales que plantea Innerarity en su libro: «¿quiénes somos nosotros?»
Efectivamente, de ahí procede nuestra perplejidad y nuestra parálisis. Sabemos perfectamente que en nuestra doble condición de seres sociales y políticos necesitamos estar junto a otros. El problema es que las formas tradicionales de articulación con los otros se han roto. Por otra parte, los desarrollos históricos analizados por Innerarity parecen indicar que los otros son «todos», es decir, que el «nosotros» es la Humanidad. Tal idea me parece angustiosa, de hecho, pienso que se trata de un espejismo y que la distinción entre actuar y pensar, entre la política y el gobierno, puede ayudar a clarificar nuestra situación y nuestras opciones. No quiero extenderme mucho más. Simplemente, insistiré en una idea: el «nosotros político» ha de constituirse localmente. Creo que esto es compatible con cierta versión de la gobernanza o, mejor dicho: una gobernanza global sin la reconstitución de vínculos políticos a nivel local –no estatal- podría convertirse en una pesadilla de ciencia ficción.
15 abril, 2014 a las 20:19 #7788 Antonio AdsuarSuperadministrador
Antonio AdsuarSuperadministradorHola José Luís, lectores, navegantes del cibercosmos, contertulios, amigos todos,
Comienzo agradeciéndole a José Luís su comentario. No sé si soy bueno o no centrando las cuestiones lo que sí sé es que la aportación de José Luís me ha hecho reflexionar. Yo sabía antes de comenzar el debate que este iba a ser fructífero porque yo estaba más cercado a Innerarity y José Luís más alejado. Sería también interesante escuchar las palabras de @david-lera @beijabar o @eugenio-navarro.
Bueno, me meto en harina intentando no escribir “El capital”, a ver que pasa. Partamos de una idea que tanto yo como José Luís compartimos: Innerarity habla “más de gobernanza global que de política global” quizá da con la clave. Creo que esta constatación nos ayuda a entender la tensión que se observa a lo largo de todo el texto del pensador vasco: necesitamos más política a nivel global pero no somos capaces de articular mecanismos de decisión debidamente legitimados. El riesgo es caer en una tecnocracia peligrosa pero la inacción también nos aniquilará seguro como raza. Creo que José Luís ilustraba esto acertadamente al final de su intervención cuando decía que: “una gobernanza global sin la reconstitución de vínculos políticos a nivel local –no estatal- podría convertirse en una pesadilla de ciencia ficción”. Las propias paradojas de la Unión Europea resuenan aquí…yo pensaba en ella todo el tiempo mientras leía “Un mundo de todos”.
Avancemos un poco sin perder(del todo)el rumbo: José Luís comentaba que hay una dicotomía radical entre: “la “acción”, que expresa la capacidad de desviarse de la norma, la agencia, la creatividad humana y, en definitiva, la posibilidad siempre presente de iniciar “nuevos comienzos”; y el “comportamiento/conducta”, que se refiere a lo normal, previsible, estadístico, es decir, “lo correcto” de acuerdo con la norma social hegemónica”… “No debemos olvidar que lo característico del gobierno no es propiamente la acción sino más bien el acopio de información, la evaluación de las opciones, la toma de decisiones y, sobre todo, ordenar”. No estoy seguro de comprender este punto seguramente porque solo comencé un libro de Ardent y no lo terminé. Solo diré que como decía mi maestro J.L. Villacañas “Societas civilis siue res publica”. Esto es la sociedad civil(el ciudadano que actúa como nos dice José Luís)genera un mandato que a través de sus representantes se convierte en un gobierno(res publica,).El gobierno rige las conductas pero el poder lo conversa el ciudadano, la sociedad civil, que siempre puede volver a reclamarlo para si para fundar otro gobierno si estamos en una democracia y hay elecciones. No sé si me he desviado pero trataré de conectar esto con la globalización.
A mi modo de ver Innerarity asume que debemos en cierta forma construir una sociedad civil global que legitime en parte una acción de “gobernanza” global, si no un gobierno al menos una concertación de gobiernos que llevan a cabo políticas(el protocolo de Kioto, por ejemplo). El problema de fondo, como señala José Luís, es radical: ¿quién somos nosotros?….¿cómo nos definimos si no hay afueras, ni fronteras ni límites pero tampoco nos conocemos ni queremos ser solidarios lo unos con los otros?. Por eso estamos ante “un mundo de todos y de nadie” y la paradoja se vuelve insalvable aparentemente.
Para ir terminando con ideas de José Luís él afirmaba que : “el “nosotros político” ha de constituirse localmente. Creo que esto es compatible con cierta versión de la gobernanza o, mejor dicho: una gobernanza global sin la reconstitución de vínculos políticos a nivel local –no estatal- podría convertirse en una pesadilla de ciencia ficción”. Este sería quizás el reto: articular la acción local con la global para que el mundo fuera “de todos” pero sin que todos seamos todos totalmente aunque todos influyamos en la vida de todos. Me ha salido un trabalenguas pero creo que se podría entender. Para terminar un poco en tono más puñetero lanzo preguntas: ¿En la época de la imagen, de la interacción sociofóbica a través de internet(César Rendueles) que en muchas casos destruye y debilita vía wasap, las propias comunidades locales como fortalecemos las comunidades locales?. La palabra en la era red pierde peso, se vacía de contenido…¿no nos lleva esto también a la destrucción de las solidaridades, de las estructuras de acogida(LLuís Duch)?. ¿No deberíamos recuperar la palabra-logos a través de la lectura y el diálogo verdadero?. ¡Un saludo a todos!
16 abril, 2014 a las 15:21 #7794 Eugenio-NavarroParticipante
Eugenio-NavarroParticipante¡Por alusiones!
No he leído el libro, pero prometo leer atentamentamente vuestros comentarios (en estos próximos cuatro días de recogimiento…) y cuelgo a continuación mi opinión.
¡un abrazo!
29 abril, 2014 a las 15:58 #7924 Eugenio-NavarroParticipante
Eugenio-NavarroParticipante¡Hola de nuevo!
Me adhiero a lo que habéis comentado hasta ahora, y destaco tres paradigmas básicos:
– Educar hacia una óptica global que nos sitúe como individuos dentro de la colectividad, o como dice Antonio: convencer a los jóvenes de que defender los derechos ajenos es defender los propios, aunque tantas veces la apariencia inmediata (la evidencia incluso… ¡o el tan loado sentido común!) nos haga ver lo contrario.
– Definir una dirección política articulada a nivel mundial que no se base sólo en las consideraciones técnicas que han servido para pequeños avances mientras iban nutriendo grandes retrocesos. Un ejemplo de esta aberración es la idea de que el mercado se autorregula, que es como tomar la decisión de echar un día a andar sin rumbo ni intención de volver a casa ni al trabajo, vagar alimentándonos de lo que encontremos y durmiendo donde nos coja el sueño. Esto es tal barbaridad que lo único que se me ocurre para explicarlo es que es mentira, que los gobiernos no están dejando que el mercado se autorregule, sino que un pequeño grupo de voluntades muy humanas se dedican a orientar día tras día las coordenadas de una planificación concienzuda. Sea esta idea germen paranoide o conspiratorio, lo descabellado sería que las clases dominantes dejaran su futuro al albur.
– Aceptar que el alcance de nuestra acción sólo puede notarse a nivel local (o como lema subversivo: «localismos contra la deslocalización»), cuya repercusión global no podemos corroborar. Es una cuestión de fe, la afirmación que hacemos al decir que nuestra ínfima acción puede hacerse sentir a nivel planetario; pero lo cierto es que esta afirmación está respaldada por una lógica aplastante, sobre todo teniendo en cuenta que con lógicas mucho menos firmes se han construido imperios. La complejidad de nuestro sistema-mundo es tal que exige, paradójicamente, pequeñas iniciativas; este concepto podría ser paralelo a aquello de los mercados autorregulados (echamos la semilla y dejamos que el viento la esparza y la lluvia la riegue), así que debemos acompañarla de un anexo (parafraseándoos): las sociedades civiles locales que deben legitimar una gobernanza global tienen que ser regadas continuamente, no basta elegir representantes y dejarles encargados del buen funcionamiento de la res pública (ello nos lleva al agujero semántico malintencionado: inversión privada versus gasto público). En este sentido creo que es más complicado aumentar el número de ciudadanos implicados en instituciones extraoficiales que limpiar los poderes públicos de corruptos; de hecho, la lucha contra la corrupción es convertida en una densa cortina de humo.
Y por aquello de converger hacia un punto, se me ocurre que antes de afrontar los anteriores habría que hacer un pequeño análisis metafísico y discutir ya abiertamente la idea de progreso, pero no en el sentido que ideológicamente nos ofrece nuestro democrático sistema <i>político</i> (enfrentando lo progresista al tradicionalismo, que tanto interesa a quienes defienden las tradiciones como forma sociocultural, como a aquéllxs que lucen el progresismo como si la etiqueta les alejara del conservadurismo que realmente ejercen en su quehacer cotidiano), sino en su sentido más profundo: el de la noción de la Historia. Porque si seguimos manejando la noción de que la Historia evoluciona, no llegamos a ningún lado; antes bien, vamos ciegxs por la vida.
Me ha llamado la atención un comentario de Jordi Llovet sobre la vigencia de los clásicos, y he indagado un poco en Walter Benjamin (y ahora mismo navego con mucha dificultad sobre las fértiles aguas de su Tesis de Filosofía de la Historia, a ver qué pesco) y me he convencido de que si aún nos sirven las reflexiones de ciertos autores clásicos, si aún Cicerón nos puede enseñar a manejarnos por el foro y Epicuro ser convertido en libro de autoayuda plenamente vigente, es porque algo en nuestra naturaleza se mantiene intacto desde hace más de dos mil años, probablemente desde nuestros orígenes. Aclarar esta cuestión es importante (aunque creo que es indisoluble, ello no implica que no podamos resolverla en términos relativos, variables y cambiantes, que nos sirvan para afinar según el momento o la situación), porque si el mismo concepto de naturaleza humana está denostado como algo obsoleto, y depositamos gran parte de nuestras esperanzas de avance social y económico en un giro de nuestras capacidades intelectuales, técnicas y emocionales, derivado por un uso más eficaz de las herramientas que va proveyendo el desarrollo de las nuevas tecnologías, dejamos de hacer pie sobre el suelo porque, ya digo, la cuestión fundamental es aclarar antes si debemos seguir apoyándonos sobre un sentido progresista o evolucionista de nuestra presencia sobre el planeta (o de nuestra naturaleza -holísticos- o de la historia -hegelianos- o de la sociedad -ilustración, Rousseau- o del régimen económico -Smith, Marx), o asumimos -nos relegamos o instalamos- en una perspectiva más «orientalista» y vislumbramos la circularidad: en la noción budista de la reencarnación, en el sentido semítico de la capacidad creativa del ser humano (aquello de “nada nuevo bajo el sol” que anuncia el Eclesiastés) y, en definitiva, en la perspectiva grecorromana de unas circunstancias para lo humano en su esencia estáticas que Nietzsche con su eterno retorno puso sobre la mesa.
Personalmente evito derivar por completo hacia esta visión, por el conformismo que difunde y la mecánica determinista que la acompaña, pero procuro no perder de vista que en las otras tendencias (desde el cristianismo del juicio final al marxismo del paraíso en la tierra) hay un trampantojo que nos hace creer, por ejemplo, que en la dinámica capitalista existe esa idea de progreso por el mero hecho de basarse en un aumento progresivo de la riqueza, cuando en realidad todo ese engorde proviene de la explotación de unos recursos que ya existían, y su verdadera dirección es hacia el agotamiento de los mismos. En este sentido, creo que el capitalismo se está aprovechando precisamente de tener una noción circular de la Historia: clases perpetuas de explotadores y explotados, en ocasiones más permeables, a veces por completo cerradas; e inmovilismo de la superestructura (el ejemplo más evidente que se me aparece es esa conversión del científico -a disposición del mercado- en el auténtico sacerdote de nuestro tiempo (su palabra es dogma); pero también están ahí tantas muestra de arte contestatario e incluso rebelión militar que se han adaptado al sistema: las camisetas con la efigie del Che nunca dejarán de despertarme los interrogantes).
¡un abrazo!
7 mayo, 2014 a las 13:04 #8014 Antonio AdsuarSuperadministrador
Antonio AdsuarSuperadministradorHola Eugenio!,
Un gusto leerte. Tras mi aterrizaje alicantino comienzo a dejar de sufrir el “jet-lag valenciano” que me ha dejado algo aturdido tras los actos de la Feria del libro de Valencia que, la verdad sea dicha, ha ido muy bien.
Paso a darte réplica no sin avisarte antes de que José Luís se ha marchado a un viaje lejano (físico, no mental, jajaj)y puede que estemos un tiempo sin verlo por aquí:
1.Apuntas con acierto que debemos educar en la complejidad social, esto es, hacer comprender a los jóvenes como está de unido su destino al de los otros. ¿Quizás hacer una especie de pedagogía de la globalización?. Vi de pasada en “El País semanal” (mis padres aún compran la edición papel!) un artículo sobre “la nevera global” que mostraba claramente las interrelaciones que tal vez esconda el capitalismo disfrazando de objetos las relaciones personales de producción.
2.No sé si se puede equiparar el dejar el timón de la sociedad a dirigirla hacia un lugar indeterminado. Me explico: creo que el problema, como bien apuntas, es sencillo: ¿Cuándo decimos “los mercados” quieren tal o cual cosa o imponen tal o cual recorte, quién es “los mercados”?. Realmente el mercado, si este funcionara como los fans de Smith debería defender que lo hiciera, deberíamos ser todos, como hacienda. Pero ya sabemos que el mercado son las élites…como dices hay una mano muy humana tras esta “mano invisible”. Desde luego yo estoy a favor de una regulación clara por parte del poder político de la economía pero también, en un tono más liberal, pediría que el mercado fuera realmente un mercado donde todo el mundo concurriera en igualdad de oportunidades (¿es eso posible o hay un déficit constitutivo en la propia idea de “mercado”?).
3.En este sentido y me alegro que te esté gustando la lectura de “Adiós a la Universidad”, que estoy a punto de terminar, parece que como dice Llovet hemos pasado de “pan y circo” a “fútbol e informática”. La electrónica de consumo nos tiene bien entretenidos y ¡hasta los sindicatos sortean tablets!,jejeje…
4.Sobre los conceptos: creo que es acertado en comentario. Hace poco recordaba a uno de los maestros que recomendaba de mi maestro (José Luís Villacañas)que no es otro que Koselleck (del que he leído apenas nada). Trabaja la historia conceptual y es muy interesante. Se centra en palabras clave como “revolución” y creo que analiza también la idea de progreso que apuntas: http://es.wikipedia.org/wiki/Reinhart_Koselleck
Como también comentas la clave siempre está en el terreno de lo subyacente. ¿Cómo percibimos el tiempo?, ¿es éste circular o lineal?….mis tardes mansas en la facultad de historia de la Universidad de Alicante estudiando teoría de la historia me vienen a la mente. Por cierto, he visto este viaje un libro que tiene muy buena pinta, está en siglo XXI y va de este tema.
Parece que el capitalismo, haciendo gala de su raíz judeo-cristiana, nos lleva a un apocalipsis cierto pero por el agotamiento y destrucción de los recursos del planeta. ¿Ironías del destino o consecuencias lógicas de una visión del mundo, ejej?.
5.Para ir acabando. Como dices es encomiable la capacidad del capitalismo para absorver símbolos contestarios y reciclarlos en “branging”, “merchandising” y demás “ings”. El caso del Che es paradigmático…recomiendo a todos este libro sobre estas maniobras
6.Nota final: coincido con este nuevo blindaje pseudo-científico. De nuevo se nos quieren hacer pasar por inexorables las decisiones que interesan a unos pocos. Esta vez ya no parece ser el economista el gurú elegido sino en “científico de datos” que maneje la sociedad a golpe de #Bigdata y de #mineríadesentimiestos
Nos leemos Eugenio, gracias por comentar y espero poder quedar contigo “in person” en mi #librosensayoTour de Madrid de Junio
dwww
-
AutorEntradas
- Debes estar registrado para responder a este debate.
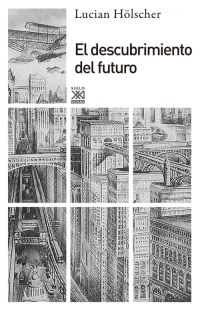
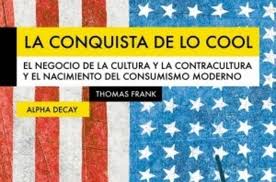
Innerarity: "Un mundo de todos y de nadie" reseña de libro de ensayo
[…] ¿La globalización debe gobernarse con gestión o con política?: ¡DEBATE CON NOSOTROS SOBRE INNER… […]