David
Respuestas de foro creadas
-
AutorEntradas
-
15 noviembre, 2014 a las 20:16 #9587
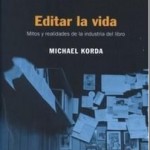 DavidParticipante
DavidParticipanteCuando he dicho “los nativos digitales, entre cuyas habilidades infantiles ya se cuenta un manejo experto de ordenadores, móviles y tabletas, no sé si no encontrarán absurdas estas controversias” quería recalcar la discrepancia con la idea de que el presente tecnológico es el culpable de las cosas negativas que el libro pone en la picota. Virtudes o defectos que “Elogio del libro de papel” pormenoriza no son intrínsecos a un formato determinado. Con la frase de marras aludo a la familiaridad de las nuevas generaciones con este tipo de dispositivos. Vistos con naturalidad, quizás se evitarán ciertas prevenciones que lastran nuestras opiniones actuales. En efecto, como bien dicen @admin, @fird y @santino3712, la destreza técnica no equivale a un verdadero conocimiento. Sin una formación adecuada que trascienda, seguirían siendo analfabetos funcionales. En mi expresión “manejo experto” conjugaba ambas cosas, pero al hilo de los comentarios precedentes veo que he sido impreciso.
@santino3712, la experiencia como librero me demuestra día tras día que la edición impresa es un filtro muy deficiente. Cuánto libro, por unas u otras razones, no debería haberse publicado jamás. El libro digital ha posibilitado un auge mayor del escritor que se autoedita porque los costes son menores. Pero libros prescindibles abundan en ambos formatos y tanto entre quienes se aventuran en solitario como los que se presentan avalados por un sello editorial.“En realidad creo que lo único que le pasa a la oposición entre el papel y lo digital es que hay una importante falta de perspectiva. El segundo formato es demasiado nuevo y todavía no sabemos hacia dónde se dirige ni nos hemos acostumbrado a él.” Esta reflexión de @santino3712 da en el clavo. La inmediatez del juicio a lo mejor nos lleva a unas conclusiones que el transcurso de los años nos muestre equívocas, insuficientes.
Un saludo para todos.
9 noviembre, 2014 a las 20:51 #9557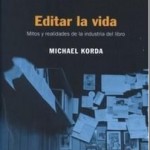 DavidParticipante
DavidParticipanteDesde mi punto de vista, Antonio Barnés delimita, con sus reflexiones a lo largo de este opúsculo, la confrontación entre el libro impreso e Internet. A esta última, como paradigma de una revolución tecnológica más proclive al avance desmesurado que al análisis, con una clara tendencia hacia lo novedoso por encima de lo verdaderamente necesario, la caracteriza, por ejemplo, como una herramienta muy accesible, pero confusa (p. 21); afirma que fomenta un modelo de lectura apremiante el cual imposibilita un genuino diálogo con la tradición. Con Internet todo es aquí y ahora, podría ser una conclusión válida. Ahora bien, no he visto una oposición libro de papel / libro electrónico. Si algo llama la atención es la escasa comparecencia del segundo por las páginas de “Elogio del libro de papel”. El autor atribuye los defectos, las debilidades a un presente tecnológico general.
Estoy de acuerdo con la tesis de fondo de Barnés, que @conchi privilegia en su artículo: no sólo sabemos manejar máquinas, también pensamos. “Los avances técnicos no son salvíficos. Son una oportunidad” (p. 25) ¿ Por qué lo olvidamos con tanta facilidad y nos mostramos a gusto con una dinámica que nos empobrece? Las causas que se señalan admiten poca discusión. Me ha parecido chocante, sin embargo, la asignación de culpas al ámbito digital. La insustancialidad de lo que se publica rebasa las fronteras de un formato concreto. Y sí, quizás “El formato influye en la lectura.” (p. 34), pero no invalida un texto o lo prestigia más o menos. La capacidad de discernimiento no es menos fundamental en el vasto mar de la edición impresa. Como tampoco el libro de papel evita una forma de selección dudosa que iguala lo desigual.
A los dos preguntas, como se puede suponer después de lo que he escrito, contesto que no. Y lo dice alguien que es un lector exclusivo de libros de papel. Valoro el libro-objeto y la excelencia en la edición. Una obra impresa tiene unos matices formales que, para mí, le otorgan un plus. Pero el formato nada tiene que ver con políticas editoriales erráticas, éstas sí, causantes de uniformidad, de lecturas sin personalidad. Dos matices sólo: 1) la obsolescencia de la tecnología, presa de una vocación caduca, puede ser un bombero de Ray Bradbury insospechado en ese horizonte electrónico que nos pintan; y 2) los nativos digitales, entre cuyas habilidades infantiles ya se cuenta un manejo experto de ordenadores, móviles y tabletas, no sé si no encontrarán absurdas estas controversias.
Por el camino, sea éste tecnológico o no, paseamos nosotros. La formación de un criterio sólido y la aptitud para vislumbrar sentidos y significados suponen un reto ineludible como hombres pensantes. Aquí pondría el acento.
Un saludo para @conchi y el resto de amigos libroensayistas.
14 septiembre, 2014 a las 14:33 #9124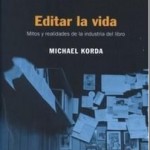 DavidParticipante
DavidParticipanteAntonio,
Mientras leía “El espectáculo debe continuar” (Capítulo 12) y “Epílogo: las librerías virtuales” (Capítulo 14) y todos los aspectos tratados en ambos, tenía muy presente “Ecos de Sumer” y “Libros de Ensayo”, cuyas bases fundacionales tanto deben a la reflexión sobre cuestiones de ese jaez. También pensaba en ti, creador del primero y cara más visible del segundo, y cómo estas páginas concretas determinarían la reseña y las preguntas para el foro de debate. No me he equivocado demasiado por lo que veo.
A la primera pregunta le has dedicado más de un artículo y, en alguno de ellos, he participado con mis comentarios. Así que lo que pueda decir aquí no hará más que insistir en argumentos ya expresados. La reinvención de las librerías como un lugar de venta de libros y algo más es una de las opciones preferidas en los últimos años. Ante la imposibilidad de competir con los grandes monstruos, se aboga también por la especialización y la búsqueda del nicho correspondiente. No me parecen malas soluciones siempre que se tenga en cuenta el contexto. En general, existe una cierta obnubilación con este tipo de propuestas, pero los ejemplos son tomados de aventuras exitosas en las grandes ciudades. En provincias no resulta tan sencillo -e incluso quizás no convenga- la puesta en marcha de un negocio con estas características. La advertencia de Jorge Carrión sobre el peligro de la librería como un icono deslumbrante pero vacío de significado, claramente decantado por el turista frente al lector, resulta muy pertinente.
¿Qué diferencia a las librerías físicas? Entre otras cosas, el trato personal, unos vínculos cuasi de amistad que trascienden la mera recomendación; aunque ésta debe darse cuando te la pidan como una opinión sincera, que a lo mejor arruina esa venta concreta, si tu juicio es negativo, pero establece unos lazos de confianza a largo plazo. Ser un Damià Gallardo -librero de referencia del propio Carrión- más que un eficacísimo -o no sólo- empleado de atención al cliente a través del correo electrónico. Lo cualitativo y lo cuantitativo como partes complementarias.
Existe también el cliente que tiene muy claras sus preferencias y no busca o no quiere ese contacto personal. Sólo demanda su libro, pero la limitación de espacio de las librerías físicas no permite la satisfacción inmediata de compra en muchas ocasiones. ¿Optará por el pedido online? Es muy probable dada la infinitud del fondo ofrecido por algunas plataformas de venta. El aspecto logístico cobra especial relevancia entonces. Si la librería física es capaz de servir el pedido en un intervalo de tiempo parecido mucha de la desventaja con la que parte se habrá esfumado. No sé si la intermediación eficaz pasa porque el atomizado mundo de la distribución se concentre en pocas manos. Sí, sería más fácil la realización de pedidos diarios que soslayasen inconvenientes como el de los importes mínimos para que te envíen el paquete sin gastos adicionales; pero la falta de competencia pudiera favorecer la creación de oligopolios, cuando no de un monopolio. ¿Qué les impediría en ese caso la estipulación de condiciones draconianas?
El futuro de la librería física pasa -y reitero- por el cultivo del trato personal con el cliente; que éste perciba cada visita como una experiencia enriquecedora. Quien se dedique a este negocio deberá tener la gestión rigurosa como un pilar innegociable; sin él poco vale el resto de cualidades. Y, ya que hablamos de reinvención, sobran los escrúpulos del exquisito, la soberbia del veterano y una mentalidad infantil que focaliza en chivos expiatorios las debilidades y errores concernientes a uno mismo; y es bienvenida el ansia de aprendizaje, vengan de donde vengan estos conocimientos. Para muestra el ejemplo de estas dos librerías: http://globalbook.eu/dos-librerias-espanolas-copian-el-modelo-amazon-para-ganar-ventas/
Como lector impenitente los libros me procuran, entre otras cosas, buenas dosis de comprensión sobre mi entorno y la certeza de que la mejor respuesta a una pregunta es otra pregunta y otra, y así mantener viva una inquietud inconformista. Cuando Jorge Carrión habla de las librerías como brújulas cuyo estudio desvela interpretaciones de nuestro mundo (p. 284), mi sintonía con él es plena. Desde mi punto de vista, he aquí un sentido último para la existencia de las librerías físicas en la era de Internet.
Durante todo el libro la contraposición entre la Biblioteca y la Librería actúa como un mar de fondo. No la he entendido como una relación conflictiva, de enemistad. Se trata de perfilar sus distintas naturalezas: “La levedad del presente continuo se contrapone al peso de la tradición. […] La Biblioteca está siempre un paso por atrás: mirando hacia el pasado. La Librería, en cambio, está atada al nervio del presente, sufre con él, pero también se excita con su adicción a los cambios. Si la Historia asegura la continuidad de la Biblioteca, el Futuro amenaza constantemente la existencia de la Librería. […] La Librería es crisis perpetua, supeditada al conflicto entre la novedad y el fondo” (pp. 53-54). Ambas comparten un objetivo común: la creación de un nexo estable y duradero con los libros. Sus aciertos y estrategias benefician de algún modo a una y a otra. Considero que se da una sinergia al menos implícita. Luego podríamos valorar si la política de compras de la Biblioteca debe de pasar por la Librería como proveedor. Un aspecto más mercantil, menos romántico, pero importante. Al ser parte interesada, es una cuestión que dejo en el alero de futuros intervinientes en el foro, pues mi respuesta es obvia.
Aunque en la segunda pregunta no se menciona, me gustaría hablar también de la biblioteca con minúscula, la que no depende de la dádiva del poder público o la generosidad del benefactor privado. Jorge Carrión refiere en los párrafos finales de “Librerías” el curioso caso de David Markson cuya última voluntad fue que a su muerte su biblioteca se pusiese en venta. Se despertó un interés fervoroso entre muchos de sus seguidores por comprar sus libros y hacer públicos sus subrayados, sus anotaciones. Hubo un afán de descubrimiento del escritor estadounidense a partir de posibles nuevas lecturas. Aquí es donde quiero llegar: la configuración de nuestras bibliotecas dice mucho de nosotros. La elección de títulos, su disposición en los anaqueles, las pocas o muchas notas marginales hechas con el lápiz y los subrayados y acotaciones de párrafos son señales silenciosas que marcan un itinerario personal de forma inconsciente. Si los libros acrecientan nuestra comprensión, si las librerías ayudan a desvelar el mundo, las bibliotecas con minúscula son una cartografía posible de sus dueños.
Un saludo para todos los amigos libroensayistas.
6 julio, 2014 a las 19:20 #8668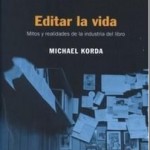 DavidParticipante
DavidParticipanteEste «Jérôme Lindon, mi editor», como «Correr», los dos libros que he leído de Jean Echenoz certifican la máxima menos es más. Así también entiendo las dos micro-reseñas que nos presentan el libro del mes, notas rápidas y diestras sobre los leitmotiv que se desprenden de su lectura. Mis felicitaciones para @apaa y, de nuevo, pues ya lo hice vía twitter, para @maría-ripoll-cera.
Es un hecho evidente que el desarrollo tecnológico y la generalización de Internet han traído como una de sus muchas consecuencias la puesta en cuestión del papel del intermediario en el mundo del libro. La primera pregunta constata un pensamiento creciente: el editor como figura cada vez menos necesaria. En la práctica, la facilidad de la autopublicación da cuerpo de naturaleza a cualquier texto, lo cual no debe confundirse con su legitimidad. La ausencia de un filtro, una frontera que seleccione, no resta méritos a lo publicado, pero tampoco se los da. “Rara vez un manuscrito original es un buen producto editorial. De por medio hay mucho, mucho, muchísimo trabajo”, afirma bien @silvia-g-olaya. Habrá quien estime en poco los consejos de Jérôme Lindon a Jean Echenoz, pese a que el paso del tiempo los validara. A algunos les escandalizará la intervención tan manifiesta de Gordon Lish sobre los originales de Raymond Carver, aunque una comparación entre el antes y el después demuestre el trabajo sabio del gran editor -también él un excelente escritor. “Un libro bien hecho para un libro bien escrito sobre un asunto bien traído” es el ideal de la buena edición para Andrés Trapiello. Así nos lo dice en «Imprenta moderna: tipografía y literatura en España, 1874-2005». ¿Podemos tender hacia él sin un editor? Para mí, es muy improbable. Este nuevo contexto nos pinta, quizás, un estatus diferente, un “editor de cristal” -Adsuar dixit- atento a lo que bulle en la comunidad lectora, pero ¡editor!
La hibridación de géneros es ya un género en sí misma. Y si atendemos al canon de algunos, el colmo de la modernidad. No veo con ningún recelo la transgresión de límites. Procuro fijarme en los resultados y juzgar al respecto. «Jérôme Lindon, mi editor» surge a raíz de la muerte del protagonista del libro y cristaliza en un largo y sentido obituario, pero también ronda la memoria personal del autor y, dada la condición de ambos, concluye aquí y allá sabias enseñanzas sobre el mundo editorial. Es éste un ejercicio parco en palabras y abundante en ideas, es una novela sin serlo y, a fuer de su brillantez estilística, dice muy bien y sugiere mucho más. @apaa resume un sentir -pesar- que comparto plenamente: el déficit literario que acompaña al ensayo. Como él, también, presumo un hallazgo la obra de Echenoz y me quedo atrapado con deleite en este tipo de emboscadas.
Un saludo para todos los amigos libroensayistas.
15 junio, 2014 a las 17:02 #8465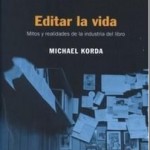 DavidParticipante
DavidParticipanteTres ejes fundamentales aprecio en este libro: la transversalidad, la meritocracia y la mirada al pasado. El segundo incita la primera pregunta del debate. A ella contesto con un sí rotundo, pues estoy en casi total sintonía con Llovet cuando hace una defensa corajuda de lo que él llama “aristocracía del mérito” o con @marlen y su argumento de que “las Universidades deben de tender siempre a la excelencia”. Sólo matizaría a ambos en: 1) Llovet en las conclusiones finales se cubre un poco las espaldas al afirmar que es partidario de esta propuesta “solamente en el supuesto de que dicha inflexión consolidará a la propia democracia” (p. 357). ¿Por qué atisba una posible antítesis? Ante todas las valientes páginas anteriores el autor parece sentir vértigo. ¿Pesan en él los estigmas sobre palabras como mérito y élite a las que se relaciona de modo torticero con un discurso clasista de ricos y pobres? Me temo que sí; 2) La excelencia de la que habla @marlen la extendería a todos los grados de la enseñanza. La igualdad de resultados, que la LOGSE y leyes afines han promovido a ultranza, penaliza a los estudiantes de valía y, de forma general, agosta un sistema educativo de calidad.
La importancia que doy a los otros dos ejes que he señalado contestan a la segunda pregunta. Si entendemos el mundo en que vivimos no como un episodio aislado sino consecuencia de hechos y vicisitudes a lo largo de siglos, la relevancia de las humanidades no debería tener discusión. Las contestaciones a los interrogantes por qué, cómo, cuándo pasan de modo ineludible por materias como la historia, la literatura o la filosofía. En unos pasajes muy reveladores (pp. 91-97), Llovet advierte de los peligros de vivir sólo la ignorancia de nuestro presente. Las taras de una falta de formación integral y la incomprensión no nos hace mejores, más bien nos empobrece y deja a la sociedad en su conjunto a merced de lo peor. Las humanidades también contrapesan la dispersión y la inmediatez, dos rasgos que presiden este entorno nuestro crecientemente tecnológico. Dice Llovet que “ahí donde la actividad intelectual estaba presidida por estrategias mentales y mecanismos cognoscitivos de larga duración, reina en estos momentos una actividad inmediata, rápida y en apariencia de una eficacia sorprendente” (p. 311). ¿Cabe mejor antídoto que las protagonistas de este libro? A la vista está que el valor -más o menos intangible- de las humanidades queda claro.
De entre los males que aquejan a la universidad destacaría dos: la masificación y la endogamia. Respecto al primero, me encuadro entre los que censuran sin miramientos que gente de toda laya y condición -intelectualmente hablando- acceda a la enseñanza superior impartida por las universidades públicas. Conviene recordar que el Estado sufraga, vía financiación a los centros, el 80 % del total de la matrícula de todos los universitarios. Ni en época de bonanza económica aprobaría tal dispendio. Y más si tenemos en cuenta lo poco que valen las titulaciones y la falta de prestigio de las universidades españolas en las clasificaciones internacionales. Urge, en este sentido, una selectividad que seleccione de verdad y que las facultades establezcan, si es necesario, pruebas o exámenes de ingreso propios muy exigentes. Al hilo de esto: esa fascinación de muchas ciudades por disponer de campus universitario corre pareja al disparate de los aeropuertos o las líneas de AVE. Ni nos lo podemos permitir, ni esta multiplicación ha redundado en una mayor calidad.
En mis años de estudiante universitario no nos resultaba muy difícil acertar quién lograría la plaza de profesor titular que se ofertaba. De entre el tribunal que dirimía la cuestión, dos miembros lo eran a propuesta de la facultad y, al menos, siempre había un “bizcochable” entre los otros tres restantes. El resultado siempre favorecía “al de la casa”, con independencia de su aptitud para el cargo. A menudo veía así recompensado su “ímprobo trabajo” dentro del departamento mientras realizaba la carrera. Tantas comillas indican la preeminencia de criterios ajenos a los estrictamente lógicos. De aquella endogamia, pese a las excepciones, poco o nada bueno se podía esperar. Me ha sorprendido que Llovet la prefiera por el poder discrecional que concedía a los catedráticos para conformar equipos a su gusto. Pero, ¡un sistema viciado en origen no asegura la elección de buenos líderes! No sé si las normas actuales son aún más perniciosas y se diseñan las plazas a la medida del curriculum del aspirante local. Tampoco me atrevo a asegurar que el modelo de las universidades anglosajonas sea una absoluta panacea. Sí deberíamos tomar de ellas, como poco, el peso nulo que atribuyen al vínculo local del candidato. Cualquier solución pasa, creo yo, por un fomento de la apertura y la movilidad.
Un saludo para todos los amigos librosensayistas.
16 marzo, 2014 a las 17:52 #7487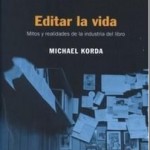 DavidParticipante
DavidParticipanteHola a todos,
Mis propuestas serían las siguientes:
1) Confianza o sospecha (Turner), de Gabriel Josipovici
2) Marketing para escritores (Alba), de Neus Arqués
3) Los primeros libros de la humanidad (Fórcola), de Fernando Báez
4) El autor y la escritura (Gedisa), de Ernst Jünger
5) La música del mundo (Galaxia Gutenberg), de Javier Argüello
6) Un oficio de locos (Ivory Press), de Juan Cruz, sugerencia de @silvia-g-olaya a la que me sumoSaludos
David Lera
12 marzo, 2014 a las 23:52 #7449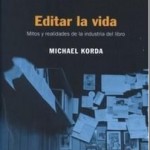 DavidParticipante
DavidParticipanteLa libertad es el quid de todos los temores que exteriorizas. Mientras el espectador de cine o televisión, el oyente de música, el lector de libros tengan la posibilidad de elección sobre una miriada de propuestas no observo con inquietud los fenómenos que se describen tan bien en este libro. Aunque Martel nos dice que los creadores mainstream buscan un consumidor potencial en cuya expresión más profunda «la juventud ya no es una edad, sino una actitud» (p. 68), me gusta pensar que poseemos el suficiente grado de madurez cuando vemos una película, oímos un concierto o leemos una novela. En todo caso, veo esa actitud como una mirada inocente, un canto a la capacidad de emocionarnos, y no como la sentencia inapelable que descubre nuestro lado infantiloide y manipulable. No me caigo del guindo respecto a intenciones con un fondo artero, pero ahí estamos nosotros para dilucidar. Entre la imposición por parte de alguien de lo que nos conviene o la libre decisión -incluso errando- de cada uno, me quedo con la segunda opción.
No estoy de acuerdo con la distinción que estableces entre la cultura europea y la estadounidense. Unos y otros arrastramos un acervo cultural común. Será por eso que un europeo como yo no se siente agredido por los valores que promueve la industria creativa del otro lado del Atlántico. Reconozco mis raíces en muchos aspectos, en las voces que oigo retumban ecos familiares; y también no dudo que si fuera un cairota u oriundo de un país del extremo oriente mi visión quizás sería distinta. Martel concluye que estas guerras culturales tienen como consecuencia un refuerzo de las culturas autóctonas, con la estadounidense como el otro referente, y que todo se mezcla. Afirma unas páginas antes que «la única cultura mainstream común a los pueblos europeos es la cultura estadounidense» (p. 392) y contrapesa el nicho, la especialización, la diversidad, con las que caracteriza la cultura europea, frente al imperialismo de Estados Unidos. De aquí entiendo la lectura que haces y las palabras del autor francés son una base sólida para esta argumentación, pero ¿no cabe entender también el concepto “cultura mainstream” sobre todo como un modelo económico exitoso que de algún modo todos intentan desarrollar con desigual suerte? ¿De verdad podemos ser tajantes en la caracterización de ambas culturas? “Sherlock”, la excepcional serie de la BBC, o “Crematorio”, la soberbia adaptación televisiva de la gran novela homónima de Rafael Chirbes, son un claro ejemplo de cultura de nicho, pero la americana “Breaking bad”, por calidad y público al que se dirige, es cara de la misma moneda. Por contra, “Médico de familia”, “Los Serrano”, “Rex, un policía diferente” son series europeas sazonadas por ingredientes mainstream como, por ejemplo, la popular “La hora de Bill Cosby”.
A quienes nos hemos metido en las páginas de este libro nos acompaña en sordina el debate sobre qué es alta y baja cultura. En un gesto sincero y valiente, Martel piensa que «las fronteras que separan el arte del entertainment son en gran parte resultado de apreciaciones subjetivas. El lugar donde colocas esa frontera muchas veces es un indicio del año en que naciste o del color de tu piel» (p. 147). No me atrevo a decir que la palabra escrita goce siempre y en todo momento de preponderancia sobre otras formas de expresión. La audiovisual, a la que te refieres, alcanza a veces cotas sublimes y otras, naufraga en un océano de mediocridad. Asimismo, la imprenta -ahora también el soporte digital- da a luz obras maestras y engendros prescindibles. La narrativa de algunas series y películas, de partituras y canciones, emparenta sin tara con las cumbres de la literatura y el pensamiento. El lenguaje no condiciona la mayor o menor envergadura de la creación, sino el talento de quien la lleva a cabo.
Uno de los propósitos que alienta Libros de Ensayo es cómo las nueva tecnologías inciden en el mundo del libro. Esto es extensible a toda manifestación cultural. Las reflexiones de Martel sobre la figura del crítico, de juez intocable a transmisor inmerso en los vaivenes de la “conversación”, nos suenan a los que nos demoramos en este sitio web. La jerarquía trastocada es una realidad. Cualquiera a través de una red social o un blog se erige en prescriptor; se beneficia, además, de un aura de pureza que ha abandonado al crítico institucional, preso de mercadeos inconfesables. Es igual que semejante afirmación admita mil y una matizaciones. El campo de Internet, extensión infinita que no se deja domeñar, da cobijo a todos y todos participamos en unas reglas de juego libérrimas; muy injustas, viles o execrables según los casos, pero precisamente en estas debilidades por su absoluta permisividad está también su fuerza: los intentos de censura, a la larga, acaban fracasando en buena medida. Si el control férreo de dictaduras como China o los países del Golfo, protagonistas en el recorrido de este libro, se da de bruces con esta realidad, con más razón le puede suceder al “soft power” -sea cual sea su origen-, que a favor tiene una presión ejercida con modos más sutiles, pero en contra un Internet casi irrestricto. Completo el círculo con tu actitud alerta ante las redes sociales y los buscadores, precaución que comparto, aunque la responsabilidad frente a abusos o tutelas indeseadas compete de forma alícuota a los creadores de contenidos, los analistas web y los usuarios. Los avisos generalmente se centran en las transgresiones de quien desarrolla las herramientas, en una constatación puede que cierta, saturada de defensores, e incompleta cuando el meollo del problema olvida la posible estulticia del internauta, un imprudente con lo que hace o dice.
Nuestras palabras ponen de relieve gran parte de lo mucho y bueno que esta obra trata. Sin embargo, persiste en mí, al final de estas líneas, una deuda con ella, con los temas subyacentes dejados de lado, siendo la conexión entre las nuevas formas de ocio y la configuración urbanística de las ciudades quizás el que más despierta mi interés. No tengo reproches para ninguno de los elementos que aderezan la edición: el tetrabrik, símbolo acertado de un producto generalizado y de fácil uso, la polisemia de mainstream… nada parte del azar. Alejado de dogmatismos, Martel plantea el asunto a partir de una serie de preguntas adecuadas: «¿Serían pues los países que dan prioridad al entretenimiento más que al arte los que logran existir en los intercambios culturales internacionales y en los flujos de contenidos? […] Para convertirse en mainstream y acceder a todo el mundo, ¿hay que dar prioridad al entertainment y considerarlo sinceramente como algo valioso? ¿Es preciso apostar por el star system más que por los «autores»? ¿Es necesario abandonar los propios valores, el arte y la identidad? Para ser universal, ¿es preciso dejar de ser nacional?» (pp. 381-382). El libro huye de los monosílabos en sus respuestas. A la variedad de puntos de vista corresponde un análisis que persigue la implicación del lector. No se me ocurre mejor loa hacia “Cultura Mainstream” que estas últimas consideraciones.
8 febrero, 2014 a las 19:45 #7249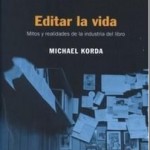 DavidParticipante
DavidParticipanteAntonio,
Avanza la conversación y continuamos afinando. Efectivamente, tu prevención respecto al papel del editor como mero instrumento de modas tan ruidosas como efímeras está cargada de sentido. Ejemplos sobran donde a un libro que tiene éxito le sigue una cascada de otros que buscan las mismas ventas. Es un intento de aprovechar el supuesto filón con muy poca originalidad; incluso utilizan a veces cubiertas que casi son un calco del modelo a imitar. Tras “El código Da Vinci”, la maquinaria de muchas editoriales dedicó gran parte de sus esfuerzos en la búsqueda de otro thriller histórico-esotérico que barriera en la lista de los más vendidos. Otro tanto se puede decir de “Cincuenta sombras de Grey” y todo lo publicado a su estela. En general, abarrotan las mesas de novedades de las librerías con best-sellers fallidos.
Cuando hacía referencia a Manuel Gil y Joaquín Rodríguez pensaba, sobre todo, en un “editor de cristal” -me permito usar está expresión tuya que me parece muy afortunada- que tiene claras las bases de su proyecto, pero no teme y considera necesario un estudio concienzudo de sus posibilidades. No hablo de un editor sujeto a vaivenes, sino de alguien con la suficiente lucidez para encontrar su nicho de mercado. En ese sentido tomo “Tengo una comunidad, luego edito”. Iniciada la actividad, ese editor permanecerá atento a los ecos acerca de su trabajo. Corroborará aciertos, percibirá errores pasados por alto. Las nuevas tecnologías lo ayudarán a estar al cabo de la calle con gran rapidez. De igual forma, deberá dar respuesta: la inmediatez se impone, lo quiera o no; sin embargo, una buena dosis de prudencia le hará falta porque Internet sobredimensiona alguna de sus respuestas. Pros y contras de la permeabilidad.
«¿El lector del futuro va a ser menos exigente con estas cosas?, ¿la rapidez en el trabajo, la inmediatez que nos lleva a publicar novedades sobre temas candentes va a mermar en general la calidad de las ediciones?”, te preguntas. Como decía en mi comentario anterior, la ignorancia del lector medio beneficia ediciones descuidadas. Mencionaré un ejemplo: “Canadá”, de Richard Ford. Más de un cliente me llamó la atención sobre este libro porque le indignó tanta errata -al menos en los primeros ejemplares que salieron a la venta. Ninguno me habló de las líneas huérfanas que se cuelan de forma habitual en los textos de Anagrama; o de las sangrías innecesarias en la primera línea de un párrafo que comienza capítulo. No cargo la responsabilidad en el debe del lector, pues este tipo de conocimiento entronca con el puro interés personal. Así lo veo yo, al menos. La obligación recae en la otra parte. Cifro las esperanzas en editores como Diego Moreno, cuyo amor a la profesión no les permite realizar su trabajo al tuntún.
Finalizo con un asunto que “A dos tintas” no trata. El Janés del presente, aun ducho en la elección de los textos y minucioso en lo formal, fracasará si desatiende el aspecto logístico. Lo dejo como apunte posible para seguir el debate.
5 febrero, 2014 a las 16:05 #7216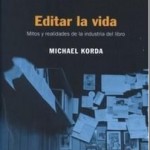 DavidParticipante
DavidParticipanteA tu primera pregunta, no poseo los elementos de juicio suficiente respecto al pasado. Conozco desde crío la colección de los Premios Nobel de Literatura que se cita en “A dos tintas”. Mi tía Mari tiene algunos, aunque su fecha de edición, si no recuerdo mal, es posterior a la muerte de Janés, es decir, la publicación ya correspondió a Germán Plaza. Desconozco si varían demasiado en relación con los originales. A mí siempre me han gustado. He repasado especialmente, además, tres libros muy añejos de mi biblioteca: “Mientras llueve en la tierra”, de José María Jove (Destino, edición de 1953), “Los hombres de la tierra prometida”, de Claude Brown (Luis de Caralt, edición de 1969) y “Cuerpos y Almas”, de Maxence van der Meersch (Círculo de lectores, edición de 1965). Los tres están encuadernados en tapa y con los pliegos cosidos, lo que prueba esmero en la presentación, pero ninguno de ellos se libra de incorrecciones tipográficas. Junto con otros volúmenes antiguos, como la Biblioteca Básica Salvat de Libros RTV entera -también de mi tía y que me regaló en mi época de colegial- y otros, me parece poco bagaje para juzgar cómo se editaba antaño.
Todo editor debería aspirar a que su trabajo dijera sin decir palabras, que quien posara su vista sobre sus libros adivinara su firma sin ver el pie editorial; la variables implicadas en el diseño o el texto en sí deberían ser indicativos elocuentes que afirmaran apenas sin margen de equivocación quién es el responsable. Éste es el libro de tal o cual porque… De las páginas de “A dos tintas” se desprende que la excelencia buscada por Janés corría pareja a este propósito. ¿Los colegas actuales comparten la misma ambición? Pienso que en la mayoría de los casos la repuesta es afirmativa, pero los resultados prácticos distan del objetivo. Mi interés por el mundo de la edición me condujo, ya hace unos cuantos años, al excelso “Manual de edición y autoedición”, de Martínez de Sousa. Para bien o para mal -estimo lo primero-, he hecho míos sus criterios. Así que no demasiados libros de los publicados ahora me satisfacen plenamente. No me llevo bien con las viudas, las huérfanas, las páginas de birlí mal resueltas, la ausencia de páginas de respeto, las sangrías inadecuadas, etc. Entiendo que el lector medio, ignorante de estas pautas, sólo se ofenda ante la contumacia en las erratas, pero la verdadera edición abarca muchísimo más. Por eso, la labor del editor es tan complicada y apasionante.
Maeva, Alfaguara, Impedimenta o Galaxia Gutenberg, por ejemplo, son editoriales cuyo trabajo tipográfico me convence; sus cubiertas las identifican con nitidez. Alabo sin discusión la exquisitez de los libros de Campgrafic, cuyos párrafos en bandera me enamoran por su originalidad; casi nadie utiliza este recurso, qué pena. Mi admirado Mario Muchnik ha establecido una conexión sutil entre las ilustraciones de cubierta y el contenido; en ellas está la esencia del texto. En este recorrido personal, incompleto, discutible, no me olvido de dos editores leoneses -Joaquín Alegre y Mr. Griffin-, janesianos ¿sin saberlo?, pero no a su pesar. Reverencian su profesión como pocos. Con ambos charlo regularmente. Me siento un privilegiado porque conozco de primera mano el trabajo de dos “editores sí”.
Doy por sentado que en la segunda cuestión te refieres a editores que encuentran su sustento personal en esta profesión. Así, ¿existe alguna edición que no sea comercial? Yo no hago esa distinción. Lo que decía en mi comentario al libro contesta en gran parte tu pregunta. La sostenibilidad depende de un proyecto bien meditado, con la vista enfocada muy lejos. El editor con mayúsculas conjuga sus apetencias con el interés del público. No traiciona las primeras y tiene presente lo segundo. Manuel Gil y Joaquín Rodríguez propugnan un tipo de editor que triunfará si es capaz de entretejer una comunidad entorno a él como paso a previo a la publicación. Algunos ven en esta sugerencia una cesión intolerable. A mí me gusta en la medida de que confronta las ideas con la realidad. Muchas aventuras se van al garete porque el encierro en una atalaya te proporciona una falsa seguridad. Crees observar las cosas con una panorámica adecuada, cuando ciego y sordo te diriges a un fracaso seguro. Las nuevas tecnologías permiten una interacción hasta no hace tanto inimaginable, ¿Por qué no aprovecharlas? Estos consejos valen para todo tipo de editor. La buena edición no entiende de géneros ni de número de lectores.
Y en cuanto al tercer bloque de preguntas, la situación es muy diferente si lo comparamos con la época de Janés. No hay una dictadura con la espada de Damocles del censor de turno; o una turbulenta Segunda República en la que repartían juego y se enfrentaban fuerzas con escaso pedigrí democrático; o una Guerra Civil, donde a los problemas de libertades había que sumar penurias como la falta de papel. Estamos ante mundo globalizado, conectado, que facilita los viajes de ida y vuelta. España, desde este punto de vista, es permeable, ni más ni menos que otros países.
El abaratamiento de costes por parte de los llamados editores independientes, con un músculo financiero limitado, ha hecho de la necesidad virtud. Nunca como ahora se ha revisado tan a fondo catálogos de autores extranjeros fallecidos hace mucho, cuyas obras son de acceso libre. Las editoriales con mayor poder adquisitivo también apuestan por lo foráneo, pasado y actual. No destacaría a nadie en concreto.
Tampoco veo una desproporción evidente entre traducciones de best-sellers y otro tipo de obras. Sí resalto que la traducción, aun de idiomas “exóticos”, se realiza directamente sobre la lengua original. Es rara la traducción indirecta. En los tiempos que estamos, cuando esto se produce lo critico y, si puedo, descarto el libro en cuestión.
El mercado editorial peca de desmesura en el apartado de las novedades. Se publica en exceso, mucho superfluo y de baja de calidad, pero no me atrevería a decir que lo foráneo prime. Manzanas podridas hay en todos los cestos.
P.S. Antonio, cuando en mi comentario al libro y tu reseña hablaba de la proliferación no tenía en mente a los autores que se autoeditan. Hago mía tu reflexión.
18 noviembre, 2013 a las 15:55 #6369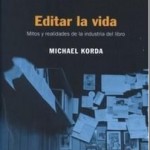 DavidParticipante
DavidParticipanteSin perjuicio de que actualice la votación si alguien más añade nuevos títulos, mi lista es la siguiente:
–Por qué duele el amor: 9
–Sociofobia, propuesto por @fentciutat y Antonio: 8
–La hora del decrecimiento, propuesto por @silvia-g-olaya y Memecracia: 7
12 noviembre, 2013 a las 16:05 #6313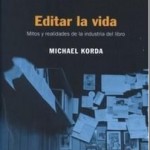 DavidParticipante
DavidParticipanteHola a todos:
Hace unos días, Antonio me comentaba por correo electrónico que Sociofobia de César Rendueles podía ser un buen candidato. Tras leer la sinopsis (http://bit.ly/172gSJv) sí creo que encaja bien en la categoría de mundo-consumo.
Por mi parte, he estado rebuscando en novedades publicadas las últimas semanas y he encontrado Memecracia de Delia Rodriguez (http://bit.ly/18kyqj6). Pienso que también resulta una opción válida.
Aunque mi candidato favorito, que leeré con toda seguridad se elija o no como libro del mes de enero, es Por qué duele el amor de Eva Illouz. Más que la información de la editorial (http://bit.ly/R8Kizb) lo que me ha hecho enamorarme de este libro son estas tres notas (http://bit.ly/1dlwREI (1), http://bit.ly/1iDIfwT (2) y http://bit.ly/1bmsvdR (3)) del blog Bienvenidos a la fiesta. Pese a que libro trata del tema específico del amor, considero que una lectura en clave inductiva sobre como el consumo de productos culturales nos cambia y transforma nuestra visión de la realidad es posible.
Un saludo.
-
AutorEntradas